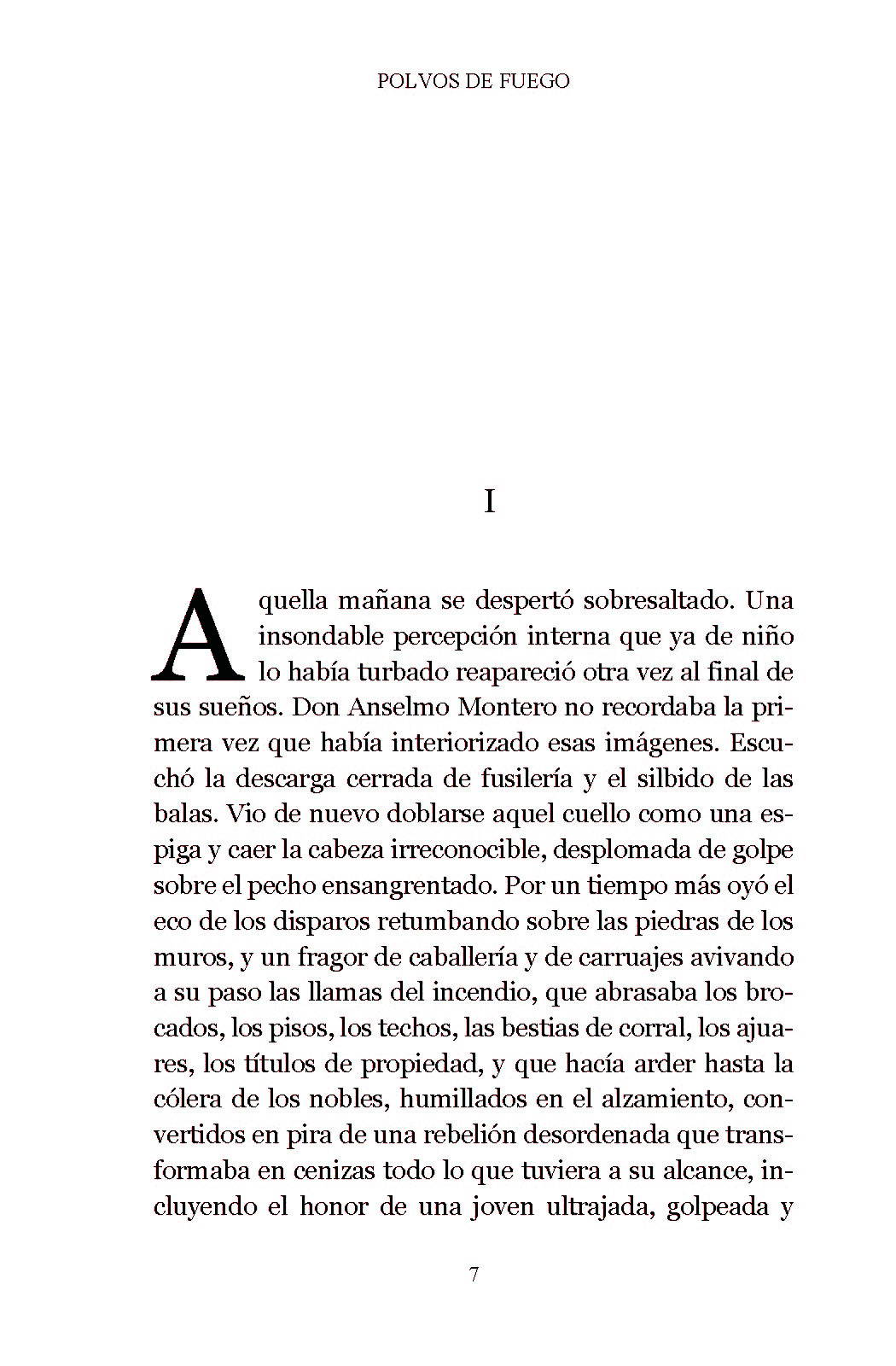una cautivadora novela mezcla de suspenso, humor, venganza y amor, que se adentra en los misterios de una familia y atrapa al lector desde la primera línea.
Este es el primer capítulo:
| Capítulo I
Aquella mañana se despertó sobresaltado. Una insondable percepción interna que ya de niño lo había turbado reapareció otra vez al final de sus sueños. Don Anselmo Montero no recordaba la primera vez que había interiorizado esas imágenes. Escuchó la descarga cerrada de fusilería y el silbido de las balas. Vio de nuevo doblarse aquel cuello como una espiga y caer la cabeza irreconocible, desplomada de golpe sobre el pecho ensangrentado. Por un tiempo más oyó el eco de los disparos retumbando sobre las piedras de los muros, y un fragor de caballería y de carruajes avivando a su paso las llamas del incendio, que abrasaba los brocados, los pisos, los techos, las bestias de corral, los ajuares, los títulos de propiedad, y que hacía arder hasta la cólera de los nobles, humillados en el alzamiento, convertidos en pira de una rebelión desordenada que transformaba en cenizas todo lo que tuviera a su alcance, incluyendo el honor de una joven ultrajada, golpeada y poseída por la turba, con el ropaje reducido a sucios jirones, y las lenguas de fuego reflejadas de dolor en su semblante. |
Un fuerte aldabonazo en la puerta deshizo de pronto todas sus visiones. Dos enfermeros que decían haber sido enviados por el director del manicomio de Salvatierra venían a buscar a Beatriz. El anuncio no lo sorprendió. Sabía que la hospitalización de su mujer era cuestión de días o semanas, y durante meses se fue preparando para una partida que los médicos consideraban definitiva. La mayor parte de las vecinas de la cuadra también estaban al tanto de la enfermedad de Beatriz, y tan pronto se detuvo la ambulancia delante de la casa de los Montero, una de ellas salió disparada camino a la iglesia a dar la noticia al cura.
Don Anselmo nunca tuvo hijos con Beatriz. Su matrimonio había sido insípido y falto de emociones, por el contrario al día que se casaron, una mañana de temporal en la que los padres de la novia se opusieron a posponer las nupcias, a pesar de los copiosos aguaceros que caían sobre la finca de la familia Fonseca. La suegra de don Anselmo estimaba que cancelarlas podía ser un mal presagio, y para no contradecirla, el suegro, don Anastasio, uno de los hacendados más prósperos y adinerados de la región, dio instrucciones precisas a sus mozos de cuadra, gañanes y cubicularios: «Vayan por el cura y por los músicos. No se olviden de los paraguas. Cómprenlos por docenas. Quiero que este sea un día memorable». Y sus deseos se cumplieron casi al pie de la letra: a pesar de los truenos y las inundaciones, la finca se colmó de invitados, parientes y amigos. En la fiesta se sirvieron pasteles descomunales y licores exóticos de prolongado añejamiento, embotellados en frascos de porcelana. Cada quien comió y bebió todo lo que quiso, y donde quiso, porque para eso estaban los paraguas que Anastasio había mandado comprar. Y así se consagró la unión de don Anselmo Montero y Beatriz Fonseca, en circunstancias que muy pocos olvidaron.
Después, todo fue escalofriantemente monótono: las noches de insomnio, los desayunos, las veladas ocasionales, las confidencias, los males de estómago, la fornicación y hasta las desavenencias, cuando a la primera blasfemia de su marido, Beatriz se atrincheraba en su pragmática frialdad, y con toda la indiferencia de un adversario aburrido le decía pausadamente, ajustándose frente al espejo las peinetas que le ceñían el moño: «No sé para qué te enfureces». Así terminaban todas las discusiones. Nunca lo celó ni lo sedujo. Jamás se le vio dar un beso a su marido, ni siquiera mirarlo con calenturas de amor. Más de una vez don Anselmo se le aproximó en la penumbra con remordido romanticismo. «Quizás un hijo nos haga más felices», le decía con voz de niño suplicante. Pero la respuesta de Beatriz, esmeradamente fría, le mataba durante meses toda ilusión: «Deja que las cosas vengan por sí solas. Y si no, que no vengan». Por falta de oportunidades no fue, porque a fuerza de excitables y duraderas erecciones, le hizo el amor a su esposa a todas horas del día, en todas las camas de la casa, y en todas las posiciones recomendadas por el Kama Sutra y el Ananga Ranga; le colocó almohadas al sudoroso cuerpo inerte de Beatriz dondequiera que la imaginación y su estrepitosa lujuria le sugirieron mayor placer y fertilidad; no conforme con eso, vociferaba, le batía las caderas haciéndolas oscilar frenéticamente, le besaba todos los puntos erógenos y buscaba curarle la frigidez hasta con violencia, aferrado a la eclosión de un éxtasis que nunca parecía llegar, hasta que, ya agotado, la pregunta era siempre la misma:
—¿Eres feliz?
—Sí.
—¿Mucho?
—Mucho.
La desapasionada convicción con que respondía Beatriz era tan gélida que durante años don Anselmo la puso en duda. En cuanto al fruto, nada pudieron hacer las invocaciones divinas ni los potentes brebajes de hierbas purificadoras; tampoco las recetas de afamados especialistas en esterilidad, por lo que la conclusión fue que todos los males de su mujer radicaban en la extrema pulcritud con que encaraba la vida, y en su calculada resignación de concebir el sexo como una obligación matrimonial, un acto de extrema y desagradable natura.
Borracho hasta el desvanecimiento una noche de farras, sostenido en brazos por los amigos en la calle, bajo la luz de un farol que proyectaba su sombra alargada, don Anselmo redefinió a su mujer de forma desgarradora y puntual: «Beatriz es como un cigarrillo mal hecho. El que se la fuma pierde el vicio».
Todas las esperanzas fueron desvaneciéndosele con igual celeridad con que la demencia de su mujer no iba dejando el menor espacio a la cordura. Él le había hecho jurar que dejaría de llorar por los rincones, que no leería más novelitas rosa, que no se lavaría más las manos cada vez que él se las tocara, y que se entregaría a los placeres de la vida marital con la lascivia de una Mesalina. Pero nada había conseguido con eso. «Sabes que Beatriz anda muy mal», vinieron a confesarle al oído una noche los amigos, como si por falta de consejos él no hubiese tratado ya de poner fin a aquellos desvaríos. Y hubo hasta quien se atrevió a insinuar que tal vez la rudeza y la sequedad de su trato habían llegado a alterar el sano equilibrio mental de su mujer. Pero él estaba a bien con su conciencia, y había sacado sus propias conclusiones sobre los desatinos que tenían mal a Beatriz: buscar la dicha en la perfección es de locos, porque la perfección no existe.
Beatriz había experimentado el último instante de lucidez, o el primero de su locura, apenas unos meses atrás durante las celebraciones de Semana Santa. Usualmente introvertida y cáustica, se le vio entonces con un ímpetu desacostumbrado; de parca e inexpresiva se transformó en locuaz y energética. Con insospechadas habilidades de mando, asumió la elaboración de pasteles y disfraces, la organización del recorrido e indumentaria de las procesiones, la disposición y cantidad de los inciensos empleados en los sahumerios, y la fiscalización de los donativos de caridad. Día y noche, de su rostro no se desdibujó un gesto de ternura y afabilidad inusuales; hasta se le escuchó silbar melodías desconocidas, y entonar la letra y música de cantos gregorianos ya archivados en el olvido. Pero el cambio duró justamente una semana, hasta que se paró frente a un espejo y vio una mujer que no era ella. Durante cuatro horas seguidas no paró de gritar. Para callarla hubo que rociarle agua a presión con una manguera. Luego se encerró en sí misma como una ostra, y jamás volvió a hablar con nadie.
Muy preocupadas por su estado, algunas amistades de Beatriz fueron por esos días al cementerio a implorar por su recuperación ante la tumba de La Milagrosa, una mujer fallecida en los albores del siglo a la que se atribuían poderes sobrenaturales. Su nombre en vida había sido Amelia, y la muerte le había llegado en la temprana juventud, cuando tenía ocho meses de embarazo. Según la leyenda, cuando la sepultura fue abierta años después para exhumar los restos, el cuerpo de Amelia estaba intacto, y su criatura, que siguiendo la usanza de la época había sido extraída y colocada sobre las piernas de la madre, la tenía en los brazos. Desde entonces la creencia popular le confirió facultades divinas, y frente al misterioso sepulcro fue erigida la escultura en mármol blanco y tamaño natural de una mujer con un niño en brazos apoyada en una cruz, ante la que desfilaban creyentes para hacer sonar las aldabas de la cripta, y pedir a La Milagrosa cuanto deseo estuviera relacionado con el alumbramiento o la curación de mujeres casadas llamadas a ser madres, y que por una razón u otra no hubiesen podido serlo.
Sin embargo, todos los esfuerzos y plegarias de meses fueron inútiles. Y cuando el cura llegó a la casa para bendecir el viaje sin retorno de Beatriz al manicomio de Salvatierra, los dos enfermeros correteaban, persiguiéndola para ponerle un camisón de fuerza. Con los pechos averrugados y sueltos al aire, solo arropada con una enagua de seda, en su desenfrenada carrera por pasillos y aposentos Beatriz se golpeaba los puños y brazos contra las paredes, profiriendo ayes que nunca se pudo saber si eran de odio o de desconsuelo, porque en aquel frenesí fue imposible discernir si la emprendía a empellones contra ella misma o agredía a un enemigo intangible oculto en su conciencia. Sumándose a la confusión creada por los alaridos, casi a punto de largar las plumas, la cotorra de don Anselmo empezó a chillar con dramatismo apocalíptico el estribillo que su amo le había enseñado, en previsión de situaciones de emergencia: «Ahí viene el diablo… Ahí viene». La bulla era tal que ignorando por un momento a su mujer, don Anselmo se abalanzó sobre el pájaro, que no dejaba de batir enloquecidamente las alas, y de un manotazo abolló uno de los barrotes de la jaula.
—¡Te vas a callar de una vez? —vociferó.
Pero la cotorra no se intimidó y siguió repitiendo su aterradora premonición, como un disco rayado, hasta que lograron encamisar a Beatriz y meterla a viva fuerza en la ambulancia. Se la llevaron abriéndose paso entre la muchedumbre de vecinos y curiosos apiñados en la calle. Don Anselmo y el cura se quedaron plantados frente a la puerta viendo partir la camioneta blanca rotulada con cruces rojas, hasta que desapareció en medio de una estela de polvo achicándose en la distancia. Ese día la gente regresó a sus casas más impresionada por la prematura vejez de Beatriz que por la batahola de la cotorra, comentando en susurros los años que en solo días había envejecido la loca.
Cuando don Anselmo y el padre Aristeo se sentaron a desayunar, ninguno de los dos habló más del asunto. Matías les sirvió café con leche, trajo pan, colocó la mantequillera en el centro de la mesa, y aprovechó para ponerlos al corriente de otros acontecimientos:
—Se rumora que van a ampliar el camino vecinal a Mayajagua —dijo.
—¿Dónde lo escuchaste? —el cura ya sabía del comentario.
—En todo el pueblo se dice que la Flecha del Norte tiene los días contados.
No era la primera vez que corría el rumor de que el tren iba a desaparecer.
—Bah… son habladurías.
Pero para don Anselmo no lo eran; apartó el pan con una mano y casi ni probó el café con leche. No tenía apetito. Presentía que en cualquier momento la vida daría un giro en redondo, y que después nada volvería a ser como antes, ni las siestas ni los velorios, porque cada carta, cada visitante, cada revista o periódico llegado a Paraíso corroboraban que el mundo latía a un ritmo muy acelerado y se movía en un espacio muy diferente al de ellos.
—Te veo alicaído —le dijo el cura.
Reflexionó, misterioso.
—Tal vez.
—Lo último que se pierde es la fe —el padre Aristeo engoló la voz e hizo una larga pausa, como todas las que preludiaban sus sermones—. La voluntad de Dios es muy grande.
—Muy grande —repitió él, incrédulo.
—Ya verás —añadió—. La providencia dispersará las carcomas del mal.
A don Anselmo la frase le sonó ridícula, demasiado elaborada. Sus relaciones con la iglesia eran irreverentes, pero en su interior temía que sin la súplica encarecida de los hombres a los santos —o a alguien— el futuro fuese para todos más despiadado. No era suficiente querer, había que obrar, y si alguna fuerza humana o divina servía de socorro, mucho mejor.
En sus años de roce con el cura, los dos habían aprendido a dosificar sus desavenencias y simpatías mutuas. Cuando sus puntos de vista tomaban direcciones divergentes, como ocurría la mayor parte de las veces, ambos trataban de poner distancias de por medio. Si por el contrario estaban en armonía, prevalecía una callada y recíproca complacencia. Don Anselmo lo prefería de amigo y no de cura. Aristeo, en cambio, soñaba verlo arrodillado y entregado en alma frente al altar.
—Nunca me ha gustado la calma que viene detrás de la tormenta —repuso finalmente.
El caso suyo era atípico. Pasado el apuro, el común de la gente solía reconfortarse, recuperar fuerzas, pero a él le sucedía lo contrario, el ánimo se le desplomaba.
—Debes tener paciencia, hijo —el cura se mostró condescendiente, encantado de continuar la conversación—. Siempre has sido un hombre muy sobresaltado. Saber esperar es de sabios. Ya verás que se hace la luz.
—¿Por qué no hacemos un pacto? —la pregunta, abrupta, tomó por sorpresa al padre, que se quedó mirándolo fijamente.
—¿Un pacto?
—Sí, un pacto —repuso don Anselmo, hosco—. De ahora en adelante ocúpese usted solo de los sermones y de santiguar a la gente; déjeme a mí la tarea de prepararlos para lo peor.
Aristeo apretó los dientes y bajó la vista para no reprenderlo. Estaba más que probado que con él tales métodos eran infructuosos. No era el tipo de persona a quien se le podía torcer el brazo con docilidad. Desde niño la vida se le había prefigurado a don Anselmo como una perenne sucesión de batallas, que se ganaban o se perdían, y aunque sus destrezas para la acción no habían sido probadas nunca en apremios de guerra, se sabía de sus muchas lecturas sobre contiendas bélicas, y de cómo su impetuosidad lo hacía verse cabalgando en corceles imaginarios, blandiendo armas de alto poder aniquilador, y de cómo llegó a creerse versado en la materia estudiando las páginas escritas por el general prusiano Carl von Clausewitz, dedicándose al estudio minucioso de combates y escaramuzas napoleónicas. Como sus impulsos no habían hallado hasta entonces una causa apropiada ni una coyuntura propicia, todo ese vapor justiciero y de conquista lo había desfogado en ocupaciones menos violentas y riesgosas.
El cura sabía muy bien del volcán que le ardía por dentro a don Anselmo, quien a pesar de sus cortos cincuenta años era considerado todo un patriarca en Paraíso, por ser el único descendiente en el pueblo de los Montero, fundadores de la villa.
—Hay que asumir los cambios en la vida con resignación —dijo Aristeo, descompuesto.
—Estando en su lugar probablemente yo diría lo mismo —repuso él con sequedad—; pero en el mío, lamento no darle la razón.
—Yo lo lamento más, porque la razón siempre está del lado de los que actúan razonablemente. Sé perfectamente lo que está pensando —el cura comenzó a impacientarse.
—Se nace y se vive con decoro… —don Anselmo intentó terminar la frase pero Aristeo lo interrumpió con mordacidad:
—O se muere sin él. No es la primera vez que se lo oigo decir. Pero déjeme advertirle algo. Es absurdo que siendo usted un hombre de luces vea la vida como una guerra. La violencia es madre de la violencia.
El retintín del cura no lo alteró, más bien lo hizo hundirse en cavilaciones. Desde que tenía uso de razón, había decidido lidiar con el destino viniese como viniese, pero a su manera, sin medias tintas ni claudicaciones, no como dispusiesen los demás. Su naturaleza emprendedora le había llevado a incursionar en los más disímiles pasatiempos. Llegó a ser el primer entendido en canaricultura que tuvo Paraíso, y sus destrezas para aparear variedades y obtener insólitos plumajes le valieron numerosos trofeos en campeonatos genéticos. Después, las mariposas fueron su mayor seducción, en especial las trashumantes y majestuosas Monarcas, los coleópteros de Nueva Guinea, y las Parnassius del Turquestán. Y mientras Doña Beatriz se alisaba los cabellos entrecanos delante del espejo de su coqueta, con la mirada presa en algún recuerdo de su inconciencia, don Anselmo se entretenía en recortar de revistas y folletos las estampas de las mariposas que no podía cazar en los matorrales de Paraíso. También coleccionó reptiles disecados, y mandó construir estanques en el patio junto a la fuente de musas de jaspe, para alimentar con migajas de pan y nueces confitadas nutridos cardúmenes de peces tropicales, a los que engordó con celo hasta que los diluvios de un mes de mayo desbordaron y enlodaron las albercas, y una arribazón de guajacones acabó con los encantos del acuario. Entonces dejó a un lado las botas de caucho y el jamo de pescador, y le nació el amor por los asnos. «Tan maltratados, tan burros y sin embargo tan nobles», pensaba cada vez que los veía soportar las cargas más bestiales. Sus reflexiones le habían hecho concluir que a diferencia del caballo, privilegiado por su figura altanera y cubierto de elogios por sus mañas para entenderse con los hombres, los asnos tenían un mérito superior, el de seguir siendo leales a los humanos a pesar de siglos de palizas y desprecios. Luego dejó en el olvido los burros y se documentó en artes marciales. Leyó profusamente sobre karate, yudo y jiu-jitsu, pero un golpe mal ejecutado estuvo al borde de fracturarle la diestra, y entonces incursionó a fondo en el taichi, extasiado por su eficacia como ejercicio de relajación y herramienta para las meditaciones.
El día que el cura se lo encontró inmóvil en el patio, con el torso ligeramente hacia un lado, el pie izquierdo medio paso adelante, y los brazos en una postura de equilibro para él indescifrable, le advirtió que todas aquellas aficiones nacidas del capricho podían ser tomadas por un síntoma de senilidad. «¿Qué hace?», le había preguntado. Y la respuesta, con otra pregunta, fue desafiante: «¿Qué sabe usted del yin y del yang?»
Don Anselmo caviló en todo eso y en sus ansias de vivir, mientras veía ahora al cura gesticular y decirle palabras que él no estaba escuchando, pero cuyo significado ya sabía de antemano. Aristeo estaba concluyendo una de sus monsergas cuando él, todavía prisionero de sí, sintió que se le nublaba la mente. Y haciendo un gesto torpe, se apartó de la mesa y se puso de pie.
—Tiene usted razón —dijo—. Pero yo tengo las mías. Ahora me disculpa que tengo un día muy ocupado—. Y con la misma se levantó y se fue al jardín.